Entender la historia colonial desde un punto de vista ambiental puede ser esencial para repensar nuestras responsabilidades en el mundo actual.
Es 12 de octubre otra vez. La fecha que el Estado español celebra como la Fiesta Nacional, el día de la “Hispanidad” —antiguamente llamado el Día de la Raza—, y que pretende conmemorar la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Una jornada envuelta en símbolos, desfiles militares y discursos de unidad nacional, pero también en controversias que, desde hace décadas, colectivos de Abya Yala, movimientos anticoloniales y sectores de la izquierda han resignificado como el Día de la Resistencia Indígena o el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Cómo resignificar este día y transformarlo en un espacio de reflexión colectiva? ¿Cómo lidiar con la carga simbólica de una celebración que enraíza en la desigualdad global? Entender la historia colonial desde un punto de vista ambiental puede ser esencial para repensar nuestras responsabilidades en el mundo actual.
El 17 de septiembre de 1892, el Consejo de Ministros del Gobierno de España acordó que el 12 de octubre se conmemoraría como la fiesta nacional. A lo largo del tiempo, esta fecha ha recibido distintos nombres, entre ellos el de Día de la Raza, denominación cargada de un simbolismo colonial que perduró durante gran parte del siglo XX. La actual Ley 18/1987, todavía en vigor, establece oficialmente el 12 de octubre como Día de la Fiesta Nacional de España. La elección de la fecha responde al día en que las carabelas de Cristóbal Colón llegaron a América en 1492, hecho que marcó el inicio de la colonización europea del continente: un proceso de conquista, explotación y exterminio que devastó a las poblaciones indígenas que lo habitaban.
El texto legal justifica la conmemoración al señalar que el 12 de octubre “simboliza la efeméride histórica en la que España, que inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos”. Sin embargo, más allá del discurso oficial, la fecha continúa siendo objeto de debate y de revisión crítica, especialmente desde perspectivas anticoloniales y de los pueblos originarios, que la señalan como el comienzo de una violencia estructural cuyas consecuencias aún persisten.
Lo que la narrativa institucional describe como un “encuentro entre dos mundos” fue, en realidad, el inicio de un proceso sistemático de colonización, esclavización y exterminio. En apenas un siglo tras la conquista, se estima que entre el 80 y el 90 % de la población indígena del continente fue aniquilada, consecuencia directa de la violencia militar, la imposición religiosa, las enfermedades introducidas y la destrucción de las estructuras sociales y culturales preexistentes. Por eso, en varios países del continente se conmemora como el Día de la Resistencia Indígena, como en Venezuela y Nicaragua, o el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en Argentina, resignificando el sentido de la efeméride frente al relato oficial.
Las injusticias, los actos genocidas y etnocidas que comenzaron con la llegada de Colón en 1492 no quedaron confinados al pasado: se han perpetuado a través de dinámicas coloniales de opresión, despojo y discriminación que siguen reproduciéndose en el presente. A pesar de ello, el 12 de octubre continúa siendo la fiesta nacional del Estado español, que mantiene su carácter de celebración patriótica.
Entender esta fecha como un síntoma del sistema histórico, racial y colonial que estructura el Estado español implica reconocer que esta fecha no es un simple vestigio del pasado, sino un espejo del presente. Representa un entramado de desigualdades, que sigue delineando nuestras relaciones globales de poder. Por ello, cabe preguntarse: ¿cómo se puede resignificar esta fecha y transformarla en un espacio de reflexión colectiva? ¿Cómo escapar de la carga simbólica de una celebración que enraíza en la desigualdad global? Y, sobre todo, ¿cómo asumir la responsabilidad de una herencia colonial que aún define nuestras formas de habitar el mundo?
Colonialidad y desastre ambiental
Si hay algo que ha sostenido la continuidad del colonialismo más allá de sus formas políticas, es nuestra relación con los territorios, el medioambiente y los recursos. Con la llegada de los colonos al continente, no solo se impuso un nuevo orden político y económico, sino que se transformaron de manera irreversible los ecosistemas del continente americano. La conquista fue, en ese sentido, una catástrofe ambiental: el inicio de la destrucción sistemática de la naturaleza para la exportación a los imperios.
La llegada de los colonos europeos introdujo un modelo económico basado en la explotación intensiva de la tierra. La minería de oro y plata —como en Potosí (1545) o Zacatecas (1546)— provocó deforestaciones masivas, contaminación por mercurio y la reorganización completa de los ecosistemas. Paralelamente, la introducción de especies foráneas como el ganado vacuno, el trigo o la caña de azúcar alteró los ciclos ecológicos locales y arrasó con los sistemas agrícolas desarrollados por las civilizaciones originarias. Como dice Silvia Rivera Cusicanqui, historiadora, socióloga y teórica de la descolonización boliviana y aymara: “La colonización no solo destruyó comunidades, sino también los equilibrios con la tierra y los ciclos de la vida que sostenían otras formas de existencia.”
Cinco siglos después, los efectos del colonialismo ambiental siguen vigentes. La lógica extractiva que comenzó en 1492 continúa hoy bajo otras formas: megaproyectos energéticos, represas, monocultivos y minería a gran escala. Empresas españolas como Iberdrola, Repsol o el Banco Santander mantienen inversiones en América Latina que vulneran derechos humanos y destruyen ecosistemas. En 2022, el gigante cárnico JBS —cliente del banco Santander— fue denunciado por financiar la deforestación amazónica. Proyectos como la represa del Quimbo, en Colombia, impulsada por empresas vinculadas a capital español, han sido señalados por sus graves impactos ambientales y sociales. La historia colonial se recicla hoy en clave corporativa: el extractivismo ya no se ejerce con espadas, sino con contratos, tratados y flujos financieros.
El problema, por tanto, no radica únicamente en la existencia de un día festivo, sino en lo que esta celebración simboliza: la persistencia de un sistema que no cuestiona sus bases raciales ni coloniales. ¿Qué políticas públicas podrían acompañar una verdadera resignificación?
Combatir la reproducción del sistema colonial implicaría también replantear nuestros modelos energéticos y de recursos: preguntarnos de dónde y cuánto extraemos, a quién beneficia esa extracción y quién asume sus costos. No es solo una cuestión retórica, sino estructural. A pocas semanas de la COP30, que se celebrará en Belém do Pará (Brasil), es más urgente que nunca analizar las lógicas de poder que guían la gobernanza ambiental global. Los Estados del Norte —España incluida— siguen ocupando posiciones dominantes en las negociaciones climáticas, mientras las comunidades del Sur Global continúan asumiendo las consecuencias de una crisis que no provocaron.
Más que una fecha conmemorativa, el 12 de octubre opera como un dispositivo de memoria que articula narrativas de poder, silencios históricos y disputas por el sentido. En este marco, la relación entre lo social y lo ambiental no puede entenderse de forma separada: ambas dimensiones se entrelazan en las lógicas de despojo que estructuran la modernidad colonial y su persistencia contemporánea. Las corporaciones transnacionales —entre ellas las de capital español— se configuran hoy como agentes que reproducen esas mismas relaciones coloniales bajo la apariencia de progreso, desarrollo o cooperación. De este modo, la descolonización no puede limitarse a un gesto discursivo o simbólico; implica una revisión profunda de las estructuras económicas, epistemológicas y ecológicas que sostienen el orden global.
El 12 de octubre no invita tanto a la celebración ni a la condena, sino a la interrogación crítica: a pensar desde qué lugar se produce el conocimiento, desde qué historia se enuncia la identidad nacional y desde qué posición se ejerce el poder sobre los territorios y los cuerpos, tanto al otro lado del océano como a la vuelta de la esquina.
Por: Berta Flores Arico. Española, graduada en Filosofía Política y Economía. Autora y colaboradora en temas sociales y ambientales para diversos medios de comunicación como El Salto y elDiario.es
Tomado de: elsaltodiario.com
Last modified: 12/10/2025







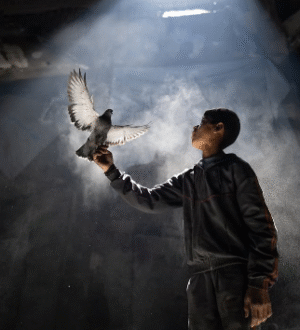

One Response to :
¿Qué (no) se celebra el 12 de octubre?: una fecha para repensar nuestra responsabilidad ambiental