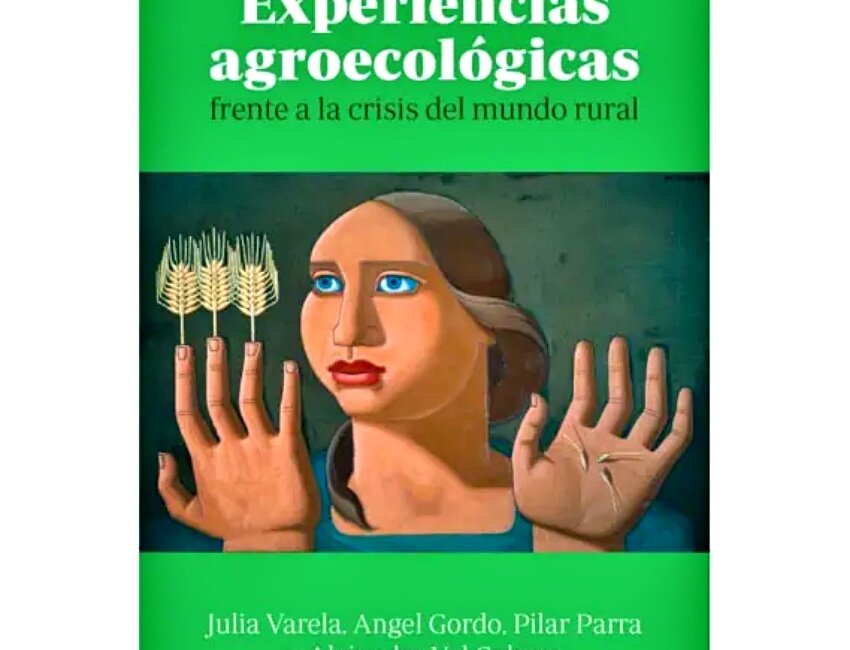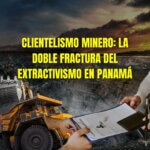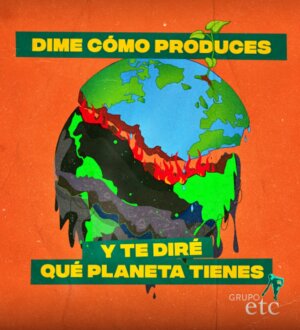El presente libro no nació de repente, ni tampoco es fruto de la última moda de regreso al campo a la que se han sumado algunos ‘neorrurales’. Somos profesores de sociología interesados por el ámbito rural y por las cuestiones agroecológicas, pero no somos expertos, ni tampoco nuestro equipo de investigación está especializado en el ámbito rural. Nuestro interés por abordar las implicaciones socioeconómicas y ambientales del desarrollo capitalista en el mundo rural nos estimularon a organizar, en el año 2009, en la Universidad Complutense, un curso de libre configuración titulado Agroecología y Cooperativismo. Si el campo es la respuesta, ¿qué hace la Universidad? Este curso formaba parte del proyecto Agroecología y Cooperativas de Consumo como experiencia demostrativa para el fomento de la soberanía alimentaria y la revitalización del mundo rural (2008-2009), y estaba financiado por la V Convocatoria UCM de Proyectos de Cooperación al Desarrollo.
Las diferentes sesiones del curso que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología del Campus de Somosaguas contaron con una nutrida participación de ponentes y estudiantes. Las intervenciones tenían como finalidad principal poner de manifiesto la viabilidad de formas de producción y consumo agroecológicos sobre las que asentar relaciones sociales y económicas más satisfactorias, sostenibles y solidarias. A ello contribuyó de forma decisiva la experiencia de La Romana (2007-2009), una cooperativa agroecológica de producción y consumo responsable y compartido, en la que tuvimos la oportunidad de participar, y que surgió en colaboración con la ONG Sodepaz. Contribuyeron también las intervenciones de estudiantes universitarios, productores y representantes de organizaciones campesinas, de consumidores, ONGs e investigadores. El curso creó, por tanto, las condiciones para reforzar relaciones existentes entre investigadores/as de marcada trayectoria académica en el ámbito de la sociología rural, como Eduardo Sevilla Guzmán, e iniciar contactos con colectivos agroecológicos, entre ellos, representantes de la Universidad Rural Paulo Freire/Amayuelas y cooperativas de agricultura ecológica y sostenible como el Bajo el Asfalto está la Huerta! (BAH). Tras un paréntesis de casi dos décadas, este libro es una extensión de la Cooperativa La Romana y pretende ser un pequeño homenaje a las diferentes iniciativas que hemos conocido a lo largo de estos años. También coincide que han pasado dos décadas desde que nuestra compañera y coeditora Julia Varela publicó el libro A Ulfe: socioloxía dunha comunidade rural galega (2004), que fue posteriormente traducido al castellano en una versión revisada y ampliada por la editorial Morata (A Ulfe: Sociología de una comunidad rural gallega, 2021).
A Ulfe es la historia de una comunidad de pequeños propietarios rurales cerca de Chantada, en la Ribeira Sacra, relatada por ellos mismos. Presenta por tanto un carácter ejemplar, pues se asemeja como una gota de agua a tantas otras pequeñas comunidades rurales. Los relatos de vida que conforman esta obra nos ayudan a comprender la riqueza de la cultura campesina, pero también a ser conscientes de su asedio y destrucción, una dinámica que se tradujo en la dramática desaparición de esta y otra multitud de comunidades campesinas. En A Ulfe se adopta principalmente la mirada biográfica, una perspectiva metodológica que ha servido de modelo a los componentes de nuestro grupo de investigación para generar distintos proyectos de investigación que se han traducido en publicaciones posteriores. Hace veinte años nos preguntábamos sobre el papel que debía jugar la Universidad si la solución está en el campo. Hoy, la pregunta se ha transformado en nuevas preguntas: ¿Qué podemos hacer, como ciudadanos y ciudadanas, más allá de las políticas institucionales? ¿Qué nuevas experiencias y compromisos hacen avanzar en la actualidad nuevas teorías y prácticas de lo rural más acordes con los valores democráticos? Para responder nos hemos acercado a toda una serie de analistas e informantes comprometidos con la búsqueda de alternativas anticapitalistas en el mundo rural.
En conjunto, este libro ofrece una visión comprometida, pero con suficiente distancia crítica en relación con lo rural. Destaca cómo, en las últimas décadas, la agroecología, originada en colectivos indígenas del Sur Global, ha emergido como un referente clave para muchos grupos y personas que luchan por la justicia social y medioambiental. Esta justicia depende, en gran medida, de que los colectivos y pueblos logren mayores niveles de soberanía alimentaria. Este objetivo no está reñido con la modernidad o la tecnología, pero sí con los estereotipos que idealizan un pasado rural que, como bien señalaba Eduardo Sevilla Guzmán, ni es rescatable ni deseable. Lo que es necesario rescatar es el conocimiento campesino, la riqueza de sus saberes que cuentan con una fuerte base experimental.
El importante papel de la cultura campesina, destacado ya por el sociólogo clásico Max Weber que fue sensible al proceso de ruralización del Imperio romano, y posteriormente por el historiador de la tecnología Lewis Mumford, así como los peligros asociados a la desaparición del campesinado, advertidos por pensadores contemporáneos como Michel Serres, Maurice Halbwachs o Richard Hoggart, no han logrado revertir el curso de los acontecimientos. La desaparición del campesinado en la mayoría de los países de libre mercado, acompañada de la profunda crisis del mundo rural desde mediados del siglo pasado, pone de manifiesto el desarrollo de un modelo de capitalismo depredador que se impone sin suficiente oposición. Este modelo, vigente desde hace décadas, ha contemplado con indiferencia cómo en los últimos veinte años las inversiones de la agroindustria en tierras han aumentado drásticamente para satisfacer la creciente demanda global de alimentos y biocombustibles, desarrollar centros urbanos, e incluso proteger áreas ecológicas de interés. Este fenómeno, conocido como ‘acaparamiento de tierras’, no solo busca estabilizar las economías de gobiernos y empresas, especialmente tras la crisis financiera de 2008, sino que se presenta como una solución a los problemas ambientales bajo la etiqueta de ‘acaparamiento verde’. Este último concepto se refiere a la expropiación de tierras y recursos bajo el pretexto de la conservación ambiental, promoviendo a menudo intereses económicos camuflados de sostenibilidad.
El proceso de acumulación de capital, basado en la explotación de recursos naturales en detrimento de la sostenibilidad social y ambiental coincide con un creciente número de producciones cinematográficas recientes, a medio camino entre el costumbrismo y la novela policiaca, que refuerzan los estereotipos sobre el mundo rural. El campesino impulsivo, violento, retardatario, se convierte en la imagen de marca del peligro que acecha al mundo moderno, globalizado y cosmopolita.
El renovado interés cultural por “visitar” lo rural da continuidad a la ‘turistificación’ del campo, un fenómeno que ha crecido de forma exponencial durante las últimas cuatro décadas, con el turismo rural como su expresión más visible. Esta industria cultural de lo rural, parte de una estrategia de promoción, comparte visiones romantizadas de la naturaleza con las políticas de protección de espacios “naturales” y los parques nacionales en España desde 1991, aunque bajo lógicas que suelen ser incompatibles con las prácticas campesinas. Curiosamente, esta noción interesada de la naturaleza, que privó a muchas comunidades rurales de los recursos que hacían sostenibles estos espacios, ahora se refleja en el fenómeno de la ‘España vaciada’, concepto que, aunque se inspira en el libro La España vacía de Sergio del Molino (2016), ha trascendido estos orígenes para convertirse en un lugar común en nuestros imaginarios sociales. Así, los verdaderos problemas del mundo rural y sus habitantes quedan desplazados, cuando no eclipsados, por la urgencia de repoblar espacios idílicos y acceder a formas de vida pastoril. Estas tendencias son parte del denominado ‘capitalismo verde’, un enfoque que concibe la naturaleza como un conjunto de recursos que pueden ser gestionados y valorados económicamente, promoviendo soluciones de mercado para problemas medioambientales. La desaparición del campesinado, acelerada por el acaparamiento de tierras y las nuevas romantizaciones de lo natural, coexisten con la crisis climática, el impacto de una pandemia global, los grandes incendios devastadores, la contaminación de los acuíferos, la aplicación indiscriminada de pesticidas y herbicidas, las ganaderías intensivas, el abandono del patrimonio natural e histórico.
Las agresiones que sufre el mundo rural no son ajenas a los grandes conflictos bélicos. A la invasión rusa de Ucrania se suma el estado de guerra permanente en varias regiones de África, como la guerra en Sudán, un reflejo de las tensiones expansionistas entre Estados Unidos y China. En Oriente Medio no se ve el final de una guerra entre el fundamentalismo sionista representado por Netanyahu y el fanatismo de Hamás y Hezbolá que ha causado miles de muertos entre la población civil. Simultánea mente, las relaciones sociales se ven gravemente afectadas. El individualismo y las fobias sociales, características de décadas de neoliberalismo extremo, han dado paso a antagonismos y polarizaciones cada vez más marcadas, sin olvidar los negacionismos y las teorías conspirativas que erosionan la confianza en las instituciones.
Para contrarrestar los efectos dañinos de estas lógicas imperantes, tenemos la capacidad de asociarnos y cooperar, de poner el capital social, aún no completamente mercantilizado, al servicio de otros fines y dinámicas alternativas de resistencia. Esta capacidad de colaboración en pro del bien común, entendido como condición necesaria para el cuidado personal y colectivo, se extiende también al cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad a través de prácticas como la alimentación consciente en hogares, comedores escolares o residencias de mayores. Sin embargo, esta posibilidad de promover estilos de vida sostenibles en el norte global a menudo depende de los ‘extractivismos verdes’ en el sur global. Gran parte de nuestros consumos verdes requieren de extracciones intensivas de recursos con impactos devastadores en otros entornos y comunidades.
No toda política ambiental es válida. La ecología, como señala Peter Anker en Imperial Ecology (2001), surgió como parte de una nueva política de gestión ambiental, económica y social del Imperio Británico. El capitalismo verde, que influye en gran parte de las políticas internacionales contra la crisis climática, como las eco-tasas o el resurgimiento del uso del carbón, denunciadas por Daniel Tanuro en Green Capitalism (2014), son reflejos de ese orden ecológico neocolonial, centrado en la explotación de bienes sociales y naturales en un afán desmedido de lucro.
En España, el ecologismo crítico nos recuerda que las políticas medioambientales deben ser evaluadas en su contexto histórico. Un ejemplo son las políticas del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) (1971-1991), vistas por algunos como referentes en la conservación, pero criticadas por otros por implementar políticas insostenibles de reforestación al servicio de la industria maderera, como ocurrió por ejemplo en Galicia. Similarmente, las confusiones entre conservación y abandono en torno a los parques naturales han demostrado que la conservación depende del manejo campesino sostenible. Como señala Jaime Izquierdo Vallina, la conservación de la naturaleza está subordinada a la forma en que se desarrolla la actividad agraria.
En este escenario, es crucial organizarse y fortalecer las bases sociales, las redes que sostienen otras formas de producción, como la agroecología. En los relatos de vida se pone de manifiesto la importancia de la producción de alimentos saludables, y también se resalta la necesidad de conseguir semillas y piensos propios para poder así liberarse del acoso de Monsanto y de otras multinacionales que actúan movidas únicamente por afán de lucro. Se refieren también al interés de formar cooperativas que se dediquen a los cuidados sanitarios de los animales, aunque en este país no resulte nada fácil ya que, por ejemplo, una de las ramas de la empresa Eulen que desempeña estas funciones sanitarias ha logrado prácticamente la hegemonía en el Estado, gracias a subvenciones millonarias de Comunidades Autónomas en las que gobierna el PP (Véanse en la red para más información los reportajes del Diario Público).
La soberanía alimentaria es, por tanto, fundamental no solo para transformar las actuales formas de producción y consumo, sino también para desarrollar el capital social y las relaciones de solidaridad, que son claves para alcanzar mayores niveles de autonomía y emancipación en las comunidades rurales. Como indica Marijo Imaz en su testimonio desde Orduña, las decisiones que tomamos a la hora de hacer la compra son muy importantes de cara al tipo de sociedad que queremos. No obstante, la soberanía alimentaria depende de un esfuerzo colectivo para mantener y fomentar formas de producción rural más ecológicas y sostenibles, basadas en relaciones solidarias y autónomas. Esto, a su vez, requiere una cierta generosidad social o ‘capital altruista’, como lo expresa claramente María José Garre desde Amayuelas: Soy de las personas que se pueden adaptar a las tareas que sean necesarias si veo que hay un objetivo grupal, un objetivo sano, sostenible, que mejore el grupo, el entorno. Si tengo que estar en la cocina, me pongo a cocinar, si tengo que hacer pan, lo hago. Si hace falta para que funcione algo, se hace el esfuerzo necesario para ello.
A lo largo de estos años nuestro equipo ha compartido una profunda preocupación por el mundo rural que se ha materializado ahora en este libro, en el que tienen un peso especial los relatos de vida, así como el compromiso con la agroecología. Son relatos de trabajadoras y trabaja dores del campo que participan en proyectos cercanos a una agroecología transformadora. Creemos que hacer accesible este conocimiento y estas experiencias a un público amplio es un paso esencial para animar a otros a seguir esta vía y para potenciar la transición agroalimentaria sostenible. A lo largo del libro se señalan algunos de los grandes retos a los que se enfrentan estas iniciativas, como el relevo generacional, el acceso a la tierra, y los obstáculos generados por la burocracia. En una primera parte agrupamos diez relatos de colectivos dinamizadores de la política agroecológica y en la segunda se reúnen trabajos a cargo de tres analistas comprometidos con lo rural. Algunos de los colectivos habían participado en el curso de aforo abierto ya citado que organizamos en la Universidad Complutense de Madrid en 2009. A otros los conocíamos a título personal. Del resto de iniciativas supimos a través de los materiales que consultamos para preparar los guiones de las primeras entrevistas. Con esto queremos decir que los relatos incluidos distan de ser representativos de los colectivos agroecológicos en nuestro país. No obstante, tuvimos en cuenta un par de requisitos que preferiblemente tenían que cumplir los colectivos. Queríamos incluir relatos de iniciativas afines a los principios de la agroecología, a la capacidad de generar relaciones, redes o tejido social en su entorno más inmediato y que, a su vez, fueran las bases sociales para otros tipos de conocimientos y prácticas más sostenibles. Con ello no descartábamos la importancia de la dimensión productiva o agronómica, si bien consideramos importante que la parte más social, transformadora, también estuviera presente. Otro requisito era contar con los relatos de hombres y mujeres del mismo colectivo —Rudi Esteban y Sandra Goded por parte de Quercus Sonora, y Melitón López y María José Garre en representación de Amayuelas— o que participan en agrupaciones y tejidos asociativos similares —como los relatos de Mikel Kormenanza y Marijo Imaz que comparten redes y territorio en Orduña, y Alfonso Catalina y Marina Frutos en pueblos de Valladolid. Pensamos que contar con los relatos de ellos y ellas podrían mostrar también la posibilidad de amortiguar algunas diferencias estructurales, la de género inclusive, desde el principio de la cooperación que necesariamente atraviesa estas dinamizaciones agroecológicas.
Este requisito se planteó una vez iniciado el trabajo. Por aquel entonces ya habíamos realizado las primeras entrevistas. En las primeras historias de vida de los colectivos no habíamos acordado todavía la conveniencia de incluir relatos de socios y socias. Es por esto que en el caso de La Troje solo contamos con el relato de Óscar Pérez. No obstante, el relato de Óscar, sus distintas versiones, fueron debatidas y consensuadas por los integrantes de la asociación. El colectivo Kanpoko Bulegoa, con Marc Badal y Anne Ibáñez, prefirió la construcción de una única voz de su colectivo. Los textos de analistas incluidos en la segunda parte del libro también responden a contactos existentes y a otros nuevos que tuvimos la posibilidad de conocer en el transcurso de este trabajo. Estas aportaciones, desde distintos niveles de reflexión autobiográfica —o egohistory, un anglicismo que Ramón Villares utiliza para referirse a este tipo de ejercicio en el ámbito de la historia—, ofrecen un ejercicio de reflexión en torno a problemáticas relevantes que incorporan en distintos modos la procedencia social de sus autores. Como el propio título sugiere, esta parte reúne las aportaciones de dos analistas procedentes del ámbito académico (Manuel González de Molina y Ramón Villares) y una tercera de un representante de distintas administraciones con gran presencia en los medios y foros de cuño agroecológicos (Jaime Izquierdo Vallina). La primera aportación corre a cargo de Manuel González de Molina en representación de la iniciativa académica agroecológica más pionera e influyente de todo el estado, como fue y sigue siendo el Máster Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad rural, a cargo del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba (ISEC) y bajo la dirección hasta su fallecimiento en 2023 del amigo y compañero Eduardo Sevilla Guzmán. Este Máster está actualmente dirigido por Manuel González de Molina, junto a David Gallar Hernández. Manuel González de Molina y Eduardo Sevilla Guzmán habían coordinado también juntos el libro colectivo Ecología, campesinado e historia, – publicado en la colección Genealogía del poder de Ediciones La Piqueta en 1993-, con el que trataron de impulsar la confluencia del movimiento ecologista con el agro-ecologismo. Ecología, campesinado e historia, en el que colaboró el área de cultura del Ayuntamiento de Córdoba, tuvo un fuerte impacto tanto en España como en América Latina, pero tuvo sobre todo un peso especial en Andalucía.
En la segunda parte del libro también contamos con Ramón Villares, y su mirada no menos reconocida sobre la historia del campesinado y sus cambiantes regulaciones y condicionantes de acceso a la tierra. Ramón Villares, desde su ya clásico estudio sobre La propiedad de la tierra en Galicia (1500-1936), fruto en parte de un trabajo de campo realizado en Chantada, una villa de Lugo situada en la zona de la Ribera Sacra, puso el acento en la importancia de entender las regulaciones y legados históricos para comprender la desaparición del campesinado gallego y, entre otros males más recientes, sus realidades agroforestales.
A Jaime Izquierdo Vallina le conocimos personalmente en el trans curso del trabajo, aunque seguíamos desde hace años su apuesta por lo rural desde sus modelos para un desarrollo sostenible de ‘agrópolis’ y ‘aldea global’. A medio camino entre la inquietud aplicada y resolutiva del ingeniero y la mirada atenta del paisano a su entorno más próximo, Jaime Izquierdo Vallina, en su recorrido autobiográfico, cuestiona políticas que asimilan la idea de conservar con abandonar territorios protegidos, además de desterrar estereotipos que, desde la ignorancia o intereses espurios, asimilan el conocimiento campesino con el conocimiento antiguo o ancestral. Como dice uno de los informantes en A Ulfe, Nos llamaban atrasados y sabíamos hacer de todo(Varela, 2004).
Por: Julia Varela, Ángel Gordo, Pilar Parra y Alejandra Val Cubero.
En: Experiencias agroecológicas frente a la crisis del mundo rural (Varela et al 2025, Ecologistas en acción)
Last modified: 30/09/2025